TEXTO CARLOS PAGÉS
FOTOGRAMAS PUENTE BLANCO / FOTOGRAFÍA JESÚS MANSILLA

A fines de julio, a manera de preestreno, frente a una nutrida concurrencia que colmó el salón de la entrañable Cantina Ferrero, el fotógrafo local César Vitali presentó Puente Blanco, su primera incursión formal en el terreno audiovisual como realizador.
«En el puerto de la ciudad de Paraná desemboca un arroyo. Desde principios del siglo veinte es una desembocadura subterránea. La ciudad que lleva el nombre del río se expresa amnésica sobre sus arroyos». César Vitali
Se enciende la imagen. Una breve placa informativa provee contexto sobre un fondo negro. El color irrumpe en sucesivos planos de acercamiento que conducen a los espectadores hasta la boca del puente. Blanqueada a la cal, más allá de la galería de árboles, la silueta de su balaustrada se recorta claramente contra el cielo nocturno. Unos golpes de percusión apuran el paso del tiempo. Abre el día. Montada sobre un colectivo de la línea 7, la cámara atraviesa el camino sostenido por la vieja estructura y se adentra en el barrio Las Flores, traqueteando entre cordones amarillos. De pronto lo vemos, extendido, con ocho esferas aplanadas y equidistantes que alteran a lo largo la sempiterna rectitud de sus muros.

Construido en 1890 para vincular el casco céntrico de la ciudad con La Floresta, el puente blanco de la calle Ameghino se yergue sobre el arroyo Antoñico como sólido vestigio de un pasado que, paradójicamente, resulta vago e impreciso a la hora de reconstruirlo. Lo que alguna vez fue nexo, funciona también ahora como paso fronterizo de la muralla virtual que divide y compartimenta la ciudad. Seducidos por el canto de sirenas del progreso capitalista, los humanos habitantes de los centros urbanos promueven, o respaldan, políticas de desarrollo urbanístico en desmedro de su propia humanidad. De esta manera, ciudades con el privilegio de estar asentadas sobre vergeles, sucumben bajo la dureza real y simbólica del cemento, que cubre por completo sus arroyos y cursos de agua, o bien los canaliza geométricamente. Sometidas a esta angularidad rugosa e inorgánica, las múltiples formas de vida que se reproducían naturalmente en sus lechos y orillas, entonan otro canto, el del cisne, enfrentando su desaparición.
No obstante, como contraste, sobreponiéndose a la paulatina pérdida de biodiversidad, los vecinos de la zona excluidos por el progreso, los apartados, los que la cultura metropolitana empuja a la invisibilidad o el oprobio, aportan riqueza humana, diversidad, presencia y lazos comunales que tejen una trama vital íntimamente ligada al entorno.

Hacer visibles los diferentes matices de este panorama complejo, atravesado por realidades políticas, sociales, culturales y medioambientales, es uno de los propósitos de Puente Blanco, el cortometraje que bajo el subtítulo «un documental entrerriano», presentó recientemente en sociedad su realizador, César Vitali. «Creo que el corto documenta principalmente el estado de algunos cauces de agua, en ciudades donde vive gente», comenta César. «Y al hacerlo, invita a reflexionar sobre el espacio, cómo se transforma, cómo percibimos esas transformaciones, cómo son los tiempos humanos que atraviesan esos procesos. Hilar sobre cuestiones referentes al espacio, así como de dónde vino la gente que lo habita, si es de la propia ciudad, si vino del campo o de otra provincia, habilita muchas maneras de pensar respecto de cómo se organiza el espacio en una ciudad capital de una provincia agropecuaria».
Son precisamente los habitantes de estos espacios, los protagonistas anónimos de Puente Blanco, quienes ponen luz sobre un paisaje de otra manera sombrío. En sus travesías sobre un territorio configurado bajo sus propios pasos, extendiendo mantas sobre el suelo en el marco de una feria vecinal, caminando de la mano, correteando libremente sobre superficies verdes o apropiándose lúdicamente de construcciones públicas destinada a otros fines, la gente le devuelve vitalidad y color a una naturaleza acorralada. «Quise mostrar, con la mayor belleza posible, lugares que son estigmatizados gratuitamente en forma negativa, para poder reflexionar sobre esos espacios a través de una mayor bonanza en la mirada», explica César. Siguiendo el peregrinaje de sus diferentes protagonistas, la cámara invita a recorrer subjetivamente el territorio, atravesar pasarelas, visitar viviendas, subir cuestas y penetrar los arcos inferiores del puente, tímidamente bañados por el Antoñico: «Me pegué a la espalda de estas personas con un gran angular, para poder seguirlas así, medio hipnóticamente, manteniendo al mismo tiempo una mirada amplia sobre el espacio. La idea fue disponer una figura humana para que nos dé una escala y al mismo tiempo nos sirva de guía durante el trayecto, pero haciéndolo de manera anónima, sin revelar su rostro ni marcarlos demasiado».

La cadencia regular de los pasos dialoga en la imagen con una música circular, que refuerza ese carácter hipnótico de los desplazamientos: «Trabajamos la música con Nicolás Merlino, instrumentista y compositor, ex guitarrista de la banda de Rosario Bléfari (i). La verdad es que a priori no sabíamos demasiado cómo hacer música para un audiovisual, cómo montar esa gramática», confiesa César. «Habíamos hecho previamente algo juntos, pero en un formato de video clip, en donde él agregó un manto sonoro a un montaje ya terminado. Con Puente Blanco fue diferente. Teníamos previsto que hubiera algo mántrico, repetitivo, acompañando esas secuencias de mayor movimiento. Para otras, preferíamos que hubiera solamente sonido ambiente. Discutimos un poco la idea, Nico me mostró algo en la guitarra, y después trabajó por su cuenta, solo. Por fuera de una pequeña colaboración, ejecutó él mismo todos los instrumentos».
La génesis del proyecto, originalmente pensado como un corto breve, de tres a cinco minutos, fue mutando bajo la influencia de distintas vivencias personales de su realizador, que tanto a nivel ético como creativo fueron definiendo su propuesta estética y su extensión final, cercana a la media hora: «Creo que el corto interpela a los espectadores de muchas maneras, de acuerdo al tipo de relación que tienen con el paisaje urbano de Paraná», señala César. «Hay personas que conocen la zona, la caminaron o pasaron por ahí en colectivo, y otras que la desconocen, pero igual la estigmatizan. De hecho, una de las razones por las que decidí hacer Puente Blanco fue la respuesta prejuiciosa que recibí a una serie de fotografías que publiqué en redes. Me harté de todo eso. Decidí entonces mostrar esos lugares sin meter cizaña, con la mayor belleza posible, infundiéndoles valor». La concisa idea inicial fue expandiéndose después a raíz de otras dos experiencias importantes: «Una se dio durante mi participación en la realización de Agros, un video realizado por el grupo de docente anarquistas del Colectivo Cimarrón. Y otra durante la cursada de un taller intensivo con Ana María Mónaco, en el FICER 2019. Ahí vimos algunos textos de Patricio Guzmán sobre la obra de Chris Marker (ii), y trabajamos en cómo llevar una idea a guion».

Así, lo que César había imaginado como un breve cortometraje local, enfocado en el Puente Blanco de la calle Ameghino, fue cobrando una dimensión mayor. A través de una secuencia central titulada En la piel del acuífero, la película extiende sus reflexiones sobre los cursos de agua paranaenses a La Paz y otras ciudades y arroyos de la provincia, mediante imágenes de esos parajes atravesadas por un texto narrado en off: «El desarrollo de un guion más ambicioso se fue dando de a poco», comenta el realizador. «A medida que iba rodando las cercanías del puente blanco me fui dando cuenta de que la cosa quedaba demasiado local, que si no conocías la zona no había manera de que las preocupaciones del corto te interpelen desde otro lugar. En ese momento, Paola Calabretta, que acompañó siempre el proyecto sin intervenir directamente en él, me hizo llegar un libro de Iaian Sinclair (iii), un escritor y cineasta galés que tiene unos textos sobre los ríos subterráneos de Londres, en los que cita a Bacon y a otros tipos que hablan sobre esas aguas. Me gustó particularmente el tono de este señor, que finalmente le robé para escribir el texto. Después, entre ese material, el Antoñico siempre presente atravesándonos, y los planos que rodé en el anfiteatro Linares Cardozo, que por su nombre me remitió a La Paz, fui atando todos los hilos».
El epistemólogo Gastón Bachelard afirmaba que «Gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue, y si esa casa se complica un poco, si tiene sótano y guardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios cada vez más caracterizados». Para acceder a esos parajes de nuestra vida íntima, Bachelard recomendaba entonces un topoanálisis, porque «en ese teatro del pasado que es nuestra memoria, es el decorado quien mantiene a los personajes en su papel dominante»(iv). Para el imaginario burgués, siempre fue difícil concebir una vida en la que una casa fuera poco más que una abstracción. Para quien sostiene con gran dificultad un techo sobre su cabeza, el decorado que configura el hogar, el calor, el centro de su vida afectiva, no es la casa, sino el territorio que habita y comparte con sus hermanos y hermanas. En estas tierras, otrora naturales, junto al húmedo espejo de cielo de un arroyo cada vez más estrecho, a la vera de un puente centenario, testigo mudo de las iniquidades que convirtieron en tierra yerma parajes exuberantes, vive una población que se resiste al olvido y desafía el vacío de quienes le dan la espalda, dándole sentido comunitario al suelo que recorre diariamente. A través de una mirada de niño, lúcida e inocente a la vez, el cortometraje de César Vitali invita a recorrer sin prejuicio esos rincones y a relacionarlos íntimamente con la memoria de las aguas, como una manera de remontar sensiblemente su cauce para arribar a una identidad regional más amorosa, fraternal e inclusiva.

Puente Blanco, cortometraje documental (30’). Paraná, Entre Ríos, 2021.
Protagonistas: Juliana Loos, Pierre Loos, Jesús Mansilla, Ronco (el perro de La Paz).
Realización integral: César Vitali.
Música: Nicolás Merlino.
Postproducción de imagen: Faustino Sosa
Diseño gráfico: Natalia Hallam
Con la colaboración de: Ivo Betti, Paola Calabretta, Héctor Vitali, Patricia Martínez, Leonardo Ledesma, Diego Morlio, Luca Morlio, Marcelo Faure, Valeria Gallay, Feria Paseo Ituzaingó, Cooperativa de Trabajo C. C. Cabayú Cuatiá.
(i) Música, cantante, actriz, escritora y poeta argentina, fallecida en 2020.
(ii)Renombrados documentalistas de origen chileno y francés, respectivamente.
(iii) Iain Sinclair, Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Fiordo, Buenos Aires, 2018.
(iv) Gastón Bachelard, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
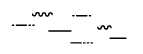
Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito









