TEXTO Y FOTOGRAFÍAS STEFANÍA DE LA FUENTE LUCCA

El sábado amaneció soleado, aunque con ese frío típico del litoral después de la lluvia, cuando la humedad se adhiere al cuerpo. Un clima ideal, podría decirse, para quienes piensan sus cuerpos como lienzo, como forma de expresión política y festiva. La explanada de Casa de Gobierno, sede del poder provincial, comenzó a teñirse de colores, banderas y carteles: la décima Marcha del Orgullo Disidente en Paraná convocaba a las cinco de la tarde para reunir historias y reclamos antes de marchar por la Alameda de la Federación hasta el Monumento a Urquiza.
Durante unas horas, el punto de encuentro se transformó en un espacio de celebración y resistencia, donde la música y las intervenciones artísticas marcaron el pulso de la tarde. Lo que suele ser una plaza gris, bajo la Casa Gris —y habitada por algunas miradas que todavía insisten en ver en color gris—, se volvió un escenario multicolor. Una multitud diversa ocupó el lugar con alegría, pero también con la conciencia de que cada año de orgullo implica renovar demandas, visibilizar desigualdades y recordar que los derechos conquistados todavía se disputan en las calles.
Mientras la concurrencia se reunía, alguien tomó el micrófono y comenzó a arengar un desfile. La ronda se abrió: algunos cuerpos se dispusieron a mirar y otros entendieron que estaban siendo llamados a ocupar el centro de las miradas. La voz que guiaba fue invitando: «que pasen las lesbianas», «ahora les no binaries», «¿a dónde están las travas?». Y así, esa sigla extensa —LGBTTTIPANBQ+— se volvió concreta y visible en cuerpos jóvenes, adultos, en infancias; en brillos, maquillajes, pelucas, perreo y meneo.

Lucha y organización
«No saben cuántas veces nos peleamos, nos arreglamos, nos gozamos, nos cagamos a piñas, nos amamos», dijo Eva al micrófono antes de pedir un aplauso para la Asamblea del Orgullo Disidente, el espacio a cargo de la organización de esta jornada y de las que la precedieron. Su tono mezclaba emoción, cansancio y también orgullo. «Llegar hasta acá fue con lucha y organización», remató, y la multitud respondió con aplausos.
Antes de la lectura del documento final, un pliego de afirmaciones y reclamos, lxs participantes subrayaron que todo lo realizado fue fruto de la autogestión, sin depender del Estado, ni de marcas, ni de sponsors. En el discurso y en la práctica se expresó una decisión política: construir desde las diferencias, sostener la autonomía y hacer visible que la organización colectiva sigue siendo posible. Esa convicción atravesó toda la jornada, presente en la logística, en los cuerpos, en los abrazos y en la alegría compartida.
Frente a una bandera triangular sostenida entre las dos columnas que enmarcan la entrada de la Casa Gris, con la consigna «30.400», en memoria de las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura —entre ellas las víctimas de la violencia por orientación sexual o identidad de género—, siete personas se dispusieron a leer el documento consensuado. Lo hicieron por turnos, compartiendo la palabra en un texto que destacó las luchas por el acceso a la justicia real, a la salud pública y a la educación sexual integral, subrayando la urgencia de que esas políticas se construyan desde una perspectiva sexo-disidente, anticlasista, anticapacitista y antirracista.
El documento retomó deudas históricas que los gobiernos de ayer y de hoy mantienen con el colectivo y sumó nuevas demandas surgidas de las urgencias actuales: el reconocimiento laboral para las identidades travestis y trans, el acceso real a la vivienda, la preocupación por los recortes y cierres de programas, el rechazo a la entrega y la mercantilización del río Paraná bajo la falaz «hidrovía», y la necesidad de protección frente a las violencias institucionales que día a día enfrentan los cuerpos segregados por «la norma hetero-cis-capitalista-patriarcal», tal como lo definieron en el texto. En ese marco, se pidió justicia por Lucía «La Loba» Torres Mansilla y Vicky Núñez, víctimas de violencia institucional y travesticidio en Entre Ríos, casos que aún no obtuvieron justicia.
El documento cerró con una afirmación: «Habitamos la libertad colectiva para disfrutar de nuestros cuerpos y sexualidades. Felices diez años de resistencia. Estaremos siempre en las calles hasta conquistar un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».
Luego de los aplausos se dio paso a la marcha. Una pequeña mariposa de alas rosadas y tutú en composé corrió de la mano de unx adultx que llevaba escrita en la piel de su espalda la frase «padre e hijo orgullosos». Se ubicaron cerca de los tambores que seguían el ritmo de la bandera de arrastre negra, que en letras de colores decía «10° Marcha Orgullo Disidente». Por calle Santa Fe, la multitud tomó sus puestos: detrás de los tambores avanzaba la gran bandera del orgullo; más atrás, un camión con drags todas montadas y, un poco después, una camioneta blanca acompañada por integrantes de la Asociación Deportiva LGBT Carpinches llevaba sonido y micrófonos.
Frente a la bandera de arrastre, que aún no comenzaba a moverse, integrantes de la Asamblea encendieron bengalas de colores y, dispuestas en fila según el orden del arcoíris, dieron inicio a la marcha. Allí comenzó el festejo.

Un espacio seguro
En Argentina pareciera haber diversas formas de entender la seguridad. En Entre Ríos, por ejemplo, de un tiempo a esta parte ser una provincia «segura» implica que las fuerzas policiales tengan más movilidad, presupuesto y herramientas con las cuales ejercer su poder. Por otro lado, desde la comunidad diversa se habla de «espacios seguros» cuando un lugar es capaz de garantizar el respeto, la escucha y la libre expresión de las identidades, sin miedo a la violencia, donde nadie debe explicar quién es ni temer por cómo se muestra. Espacios donde la seguridad no se mide por la presencia policial, sino por la posibilidad de existir en libertad.
La décima marcha del orgullo en Paraná fue, también, una movilización preocupada por la seguridad, y no es para menos: en los últimos años se intensificaron en el país los discursos de odio hacia las disidencias sexuales y de género, alentados desde sectores políticos y mediáticos que buscan reinstalar prejuicios bajo la forma de opiniones o amparados en la libertad de expresión. Ese clima se traduce en un aumento de los casos de violencia física, simbólica e institucional contra personas trans, travestis y no binaries. Frente a eso, la marcha reafirmó un sentido más profundo: habitar las calles en grupalidad, como acto de cuidado colectivo y resistencia frente al miedo.
En cada esquina, grupos organizados trazaban una línea humana que protegía a la columna del tránsito; se repartía agua, se recordaba continuamente la hidratación, y cada vez que el camión o la camioneta necesitaban espacio para avanzar, una voz corría de punta a punta abriendo un paso seguro. Por la avenida, bajo la sombra de los árboles de la Alameda de la Federación, avanzaba la marea de cuerpos que bailaban, cantaban y saludaban a las vecinas —en su mayoría mujeres mayores— que abrían las ventanas para mirar mejor esa ola de colores pasar.
Como estaba previsto, la artista, música, poeta y militante trans Susy Shock se sumó a la marcha en la capital entrerriana. Sin embargo, lejos de asumir el rol protagónico que le otorga su trayectoria en la lucha por los derechos de las personas trava-trans del país, «la tía de todes», como la presentaron luego desde el micrófono, se encolumnó junto a la multitud, pasando casi desapercibida para quienes no sabían de su presencia en la ciudad.
En la esquina de Santiago del Estero y Alameda, la movilización se detuvo por unos minutos, y volvió a hacerlo al final del recorrido, frente a la rotonda donde se emplaza el monumento La Danza de la Flecha. Allí se bajó la bandera de frente y quienes estaban al comienzo agacharon sus cuerpos para permitir ver la llegada de quienes venían detrás para dimensionar, por fin, la magnitud real de la manifestación. Las bengalas de colores volvieron a encenderse y, en un abrir y cerrar de ojos, la marea de personas corrió hacia el Monumento a Urquiza, donde esperaba el escenario y la feria de emprendedores. La euforia, la alegría, era total.

¿Para qué una marcha del orgullo?
Desde el escenario una chica sostenía una pequeña guitarra de juguete bajo el brazo, como quien lleva el termo consigo. Era un complemento de su vestimenta, que también incluía una nariz roja y un pequeño teletubbie violeta que colgaba del pantalón como otra joyita recuperada de la infancia. Tomó el micrófono y anunció la lectura de «algunos comentarios que deja la gente en redes sociales». A primera vista podría pensarse que serían mensajes de apoyo, pero enseguida quedó claro que no: son los mismos discursos de odio que circulan por internet bajo el anonimato de un avatar. «Estos más que marchar salen a exhibirse en pelotas», dijo, y el público estalló en aplausos, en una mezcla de ironía y resistencia. «¿Para qué una marcha del orgullo? ¿Para decirnos que tienen otra orientación sexual?», continuó. «Sí», respondío ella, y el resto replicó al unísono los aplausos. «Sí», repitió, «porque tu heteronormatividad nos mata».

El sol del poniente detrás del Monumento a Urquiza alumbraba la escena: cuerpos libres, disidentes, bailando pegados, abrazándose y besándose frente a esa figura que encarna otra época. Enarbolando, cargando de sentido y volviendo a desafiar, como tantas veces en la historia, la idea de libertad.
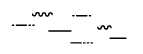
Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito








