TEXTO ALEJO MAYOR

Hace 160 años, en la ciudad alemana de Erfurt, capital de Turingia (en aquellos tiempos en el Reino de Prusia), nació Maxmilian Karl Emil Weber. Mejor y más concisamente conocido como Max Weber. Todo aquel que haya pasado al menos un año por una carrera del concierto de disciplinas de las Ciencias Sociales o profesorados afines de universidades o institutos de todo el mundo lo ha conocido a través de apuntes fotocopiados o, más recientemente, pdfs subidos a una nube virtual. Incluso en ciclos orientados a las ciencias sociales y/o humanidades de la secundaria es contenido obligatorio en las curriculas. Miembro de la sacra tríada de founding fathers de la moderna disciplina denominada Sociología, junto a Emile Durkheim y (un poco forzada y tardíamente) Karl Marx (Comte y Spencer vendrían ser los abuelos en este árbol genealógico).
Weber representó, al interior del espectro de la reflexión sociológica –que va del individuo a la sociedad, de la parte al todo, del sujeto al objeto–, la mirada centrada en el sujeto, el individuo. Su punto de partida es el de la acción social (dotada de un sentido subjetivo) para, desde su observación, comprender la totalidad social. Es por ello que se lo considera un «individualista metodológico». No por subestimar la importancia e influencia de las totalidades sociales sino por entender la formación y la transformación de lo social desde las acciones que realizan personas individuales y los sentidos subjetivos, creencias, ideas que mueven dichas acciones. Su reflexión hunde sus raíces, en tanto antecedentes, en los debates científicos en Alemania sobre la relación entre las ciencias de la naturaleza y las llamadas «Ciencias del Espíritu» (Geisteswissenschaften). De Wilhelm Dilthey, Weber retomó el hecho de que en las ciencias histórico-sociales existe una relación «interna» del investigador con el objeto estudiado. De Wilhelm Windelband, que toda investigación científica (se refiera al mundo natural o al mundo social) implica una comprensión causal. De Heinrich Rickert, por su parte, la reflexión sobre la «referencia a valores» del investigador a la hora de seleccionar los hechos a estudiar. Todas perspectivas que lo diferencian del tronco positivista que va de Comte a Durkheim, en la sociología francesa, más «objetivista».

El desembarco teórico de Weber en Argentina
El monumental y erudito compendio de estudios que fueron reunidos bajo el título de Economía y sociedad, una de las obras fundamentales de la Sociología, fue traducido íntegramente al español mucho antes que al inglés, francés o italiano. En Argentina, el ítalo-argentino Gino Germani, fundador de la carrera de sociología en el país en la década del 50 del siglo XX, introdujo su obra mediante el filtro interpretativo de Talcott Parsons y el paradigma hegemónico por entonces: el estructural-funcionalismo anglosajón. Si Parsons, desde la universidad estadounidense, utilizó a Weber para atacar a Marx en plena guerra fría, por este lado del hemisferio, Germani utilizó el concepto de «líder carismático» y su capacidad de manipulación de las masas en su tan mentada confrontación con el peronismo, que le valió el mote de «gorila». Desde hace algunos años, Perla Aronson y su equipo, desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ha realizado importantes contribuciones en la tarea de «desparsonificación» del pensamiento weberiano. La socióloga paranaense Patricia Lambruschini participa de estos esfuerzos.
Una colonia entrerriana para pensar el agro alemán
En 1894, Weber publicó un artículo denominado Argentinische Kolonistenwirtsshaften (Empresas rurales de colonos argentinos) en la revista berlinesa Deutsches Wochenblatt. Argentina, que salía de la enorme crisis económica de 1890, era gobernada por Luis Sáenz Peña, del Partido Autonomista Nacional, una suerte de red interoligarquica que unía las elites de cada provincia en un partido sin fronteras ideológicas claras que dominaba políticamente el país mediante un sufragio restringido, censitario y fraudulento.
La empresa rural analizada en el artículo, ubicada en «Entreríos (sic), cerca del Plata», su caso de estudio, refiere a la experiencia de un inmigrante alemán «de exiguo patrimonio y formación en el gimnasio». Sin recursos, había trabajado varios años en una casa comercial de Buenos Aires, pero quedó tirado luego de la crisis de 1890. Es allí, que se vio «obligado» a subsistir de manera independiente en la agricultura y por ello, junto a un ex maestro de inglés («que tenía tras de sí una vida aventurera»), adquirieron un campo en la provincia de Entre Ríos, a una empresa colonizadora. Weber no específica más coordenadas geográficas que esas, ni localidad, ni departamento, ni punto cardinal de referencia. Corría 1891/1892, primeros años del gobierno en la provincia del diamantino Sabá Hernández, sobrino del caudillo santafecino Estanislao López, cuyo gobierno estuvo signado por la crisis económica, el enfrentamiento con la primera revolución radical de 1893 y la instalación en Entre Ríos de la Jewish Colonization Association del Barón Hirsch. Weber señala a esta explotación particular como típica, lo que nos da cuenta, en función de los intereses del investigador y las características productivas (cereales), que se encuentra dentro de la región de la Pampa Húmeda, muy probablemente del centro al sur de la provincia. Asegura, a su vez, estar informado «de un modo autentico y minucioso», cosa que puede evidenciarse a través de la densa descripción que realiza.

El abordaje de las condiciones de producción y de la competitividad del agro argentino y su atención por las colonias agrarias entrerrianas no respondían a un puro interés erudito, sino a la pregunta-problema por la modernización del agro en su propio país rezagado en su desarrollo capitalista con respecto a las otras potencias; en parte, producto de la preponderancia política de la aristocracia terrateniente (los Junkers). A diferencia del conocido enfoque sobre las «ventajas comparativas» de la Argentina, dada la extraordinaria fertilidad y extensión de las tierras de la región pampeana, el sociólogo prusiano puso el énfasis en las formas de explotación del trabajo y los aspectos políticos y financieros sobre la cotización de la moneda argentina, para tratar de dar cuenta de los excelentes dividendos que la exportación del trigo argentino estaba produciendo.
En consecuencia, Weber alertaba a sus compatriotas que «[p]ara poder competir con economías como las descriptas, deberíamos poder descender y no ascender en el carácter de nuestra estructura social y en nuestro nivel cultural, llegando al nivel de un pueblo semibárbaro de baja densidad de población, como es la Argentina». Ese énfasis en el aspecto cultural, y la importancia de la desigualdad cultural internacional en el debate entre libre cambio y proteccionismo en el mercado mundial llevó a otro sociólogo alemán, Ulrich Beck, un siglo después, a considerar el articulo como un antecedente de las reflexiones sobre las globalizaciones tan en boga a fines del siglo XX. La importancia de la cultura y del sentido que los actores le dan al mundo que viven, es clave en otra de las grandes obras de Weber La ética protestante y el espíritu del capitalismo.
En el caso de la colonia entrerriana, luego de detallar las características agrimensales de las tierras y del acuerdo con la empresa colonizadora, Weber destaca que esta última proveía de todo lo necesario: tierra, materiales para la vivienda y el cercamiento, semillas, arados y los alimentos necesarios para dos años sin anticipo. A cambio, los colonos se encontraban obligados a entregar en pago anualmente la mitad de la cosecha en lugar de los intereses.
Luego, realiza una observación a cuento de la disponibilidad de madera: «No existen bosques vírgenes en Entre Ríos; la vegetación autóctona proporciona mala leña y casi ninguna madera para labrar, y solo está autorizado a talar la eventual madera en su superficie cuando todo está saldado». Vale decir que no todo el territorio de la provincia de Entre Ríos forma parte de la pampa húmeda, existen distintos tipos de suelos en la provincia y, en parte del norte provincial o en zonas isleñas, subsistían bosques relativamente «vírgenes» para aquella época.
Weber realiza una descripción minuciosa de las viviendas de los colonos, construidas con ladrillos de barro fabricados personalmente o en el horno ladrillero de la colonia y recubiertas de cañas, a falta de madera.
Sin dejar de dar cuenta de la terrible plaga que asolaba los campos de la zona: la langosta (también conocida aquí como tucura), el sociólogo alemán procede a detallar todo el proceso de trabajo de la cosecha, que iniciaba en el mes de noviembre, su recolección, la siega, la trilla hasta su transporte a los silos de Buenos Aires. Aunque señala que más rentable resultó transportar mediante carros tirados por bueyes el trigo hacia el puerto de La Paz y depositarlo allí. Sí, La Paz aparece en las obras de Weber: es la única referencia toponímica de la provincia que aparece en el texto. Toda y cada una de las operaciones que Weber describe se detallan en los valores económicos, pesos, medidas, etc. Ningún detalle es dejado de lado. El valor de peso es constantemente puesto en relación a la cotización del patrón de cambio internacional del momento: el oro.

Tras detallar los aspectos relativos a la producción y comercialización del trigo, Weber da cuenta de la situación de la fuerza de trabajo: los trabajadores. De manera permanente se empleaba un capataz de origen suizo que habitaba con su mujer la casa del colono. Contaba con la asistencia de su cuñado, quien vivía en una pequeña choza construida por él mismo junto a su mujer. Se dedicaba a la inspección, además del ordeñe de vacas, así como de la «cocina para la gente». También un joven para vigilar el ganado que pastorea día y noche. Estos son los únicos trabajadores permanentes mantenidos, cobrando un jornal (además de la alimentación) durante todo el año calendario. Para el cultivo y la cosecha se empleaban trabajadores temporales migrantes «muchedumbres nómadas arrancadas de las partes aún cubiertas por la espesura de un bosque virgen en la provincia de Corrientes en el Plata superior». La llamada mano de obra golondrina. «Toda su posesión consiste en un caballo, una silla de montar, un traje por valor de aproximadamente 15 pesos, revólver y cuchillo y -de rigor- el poncho, un abrigo para montar, que consiste en un paño de lana muy rústico con un agujero para la cabeza». Dormían en un cobertizo de paja que reposaba sobre cuatro postes que el colono ponía a su disposición, sobre la silla de montar. Aclaraba que la mayoría eran solteros y así lo preferían los colonos, aunque sostenían relaciones monogámicas relativamente permanentes «sin ninguna celebración eclesiástica o civil», sin establecer vínculos duraderos con la misma mujer. Weber sentencia con desprecio que estas «esposas» (el entrecomillado es del autor) eran «infinitamente sucias y los hijos aún más sucios» y señala como un enigma irresuelto tanto para él como para los colonos de qué vivían y cómo se criaban. En más de una ocasión hace referencia al gusto por la bebida (aguardiente) excesivo de estos trabajadores y, también, por robar ganado. También da cuenta de la total desprotección social en la que se encontraban estos trabajadores y sus familias, sin contrato ni ningún tipo de obligación legal de parte de los empleadores y el Estado. Tomados por un mes, solo percibían su jornal y alimentación. Con respecto a esta, detalla su dieta diaria:
«Mañana: carne asada a gusto y té, así como cuatro galletas, esto es un pan redondo sin levadura, tipo bizcocho, de seis a siete cm de diámetro.
Mediodía: sopa de arroz o fideos; carne cocida a gusto.
Noche: carne asada a gusto; para trabajo duro, maíz cocinado en leche.»
Es decir, una dieta compuesta casi exclusivamente de carne («el alimento de bárbaros nómadas»), a razón de 1 kilogramo por día. Visto desde hoy parece un lujo, pero en ese momento era el medio de nutrición más barato, siendo el «verdadero pan» considerado una exquisitez dado que todo el cereal era dedicado a la exportación. Para la época del cultivo se necesitaban unos trece trabajadores de este tipo, para la cosecha veinticinco.
Otra anotación sobre la producción en Entre Ríos que realiza es que en la provincia no se practicaba la cría de ganado: el ganado solo se mantenía a fines de trabajo y para dar leche, así como alimento para los trabajadores. En el campo analizado, existían 94 bueyes como animales de tiro para carros, rastras y arados; y 42 caballos para arado en suelo duro y transporte de agua. 16 vacas para la leche y cerdos y gallinas para consumo personal.

Todas las máquinas y herramientas eran importadas de Inglaterra, tal y como indicaban los roles asignados por el mercado mundial en tiempos del modelo agro exportador.
Luego del análisis pormenorizado, por momentos abrumador en cuanto a la proliferación númerica de pesos, medidas, valores y cálculos, Weber concluye con respecto a las posibilidades de competencia de la economía prusiana con la aquí descrita que «es la circunstancia de que somos un antiguo pueblo civilizado y sedentario, asentado sobre un suelo densamente poblado, con una antigua organización social claramente delineada y, por lo tanto, sensible, y con necesidades culturales nacionales típicas, lo que nos hace imposible competir con estas economías. Por lo tanto, no habrá que inclinarse, como sucede tan a menudo, a tomar esto sin más como un síntoma de debilidad y de atraso económico». Y acto seguido lo ilustra con una metáfora evolucionista: «Un hombre de mediana edad no puede dar volteretas ni treparse a los árboles como un niño de la calle en la adolescencia sin poner en riesgo sus huesos, y, sin embargo, el uno sigue siendo un hombre y el otro un niño de la calle».
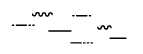
Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito









