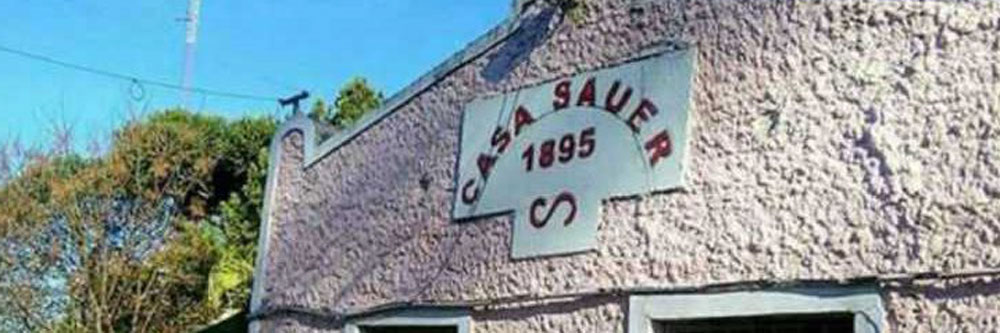TEXTO PABLO RUSSO

Se inaugura la muestra El juicio y castigo a los genocidas. La dimensión estética desde el hacer artístico, este lunes 11 a las 18 en el Salón de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, con entrada libre y gratuita. La actividad está organizada por el Proyecto de Extensión de la Cátedra de Derechos Humanos y Memorias Sociales, en el marco de Itinerarios por el mundo de la Cultura, destinado ingresantes de la escuela y al público en general.
Los y las estudiantes que formaron parte de la comisión de Artes Visuales son Anahi Stella Maris Barreto, Virginia Pérez, María José Ruiz Diaz, Zamira Efchi, Aldana Álvarez, Joaquín Carballal, Lisandro Isla, Florencia Segovia, Johana Belén Fabre y Lucía Princich. La muestra estará montada hasta el viernes 15 de marzo inclusive.

El proyecto fue impulsado en 2023, y se trabajó con conjunto entre la Cátedra de Derechos Humanos y Memorias Sociales con una comisión de la Licenciatura en Artes Visuales. Estuvo enmarcado en la celebración de los 40 años de democracia. «Entendemos a la realización de los juicios de lesa humanidad como una herramienta que fortaleció el sistema democrático en nuestro país, porque no solamente se castiga a los culpables y perpetradores de los hechos más atroces de nuestra historia contemporánea, sino que se logra a través de la organización, lucha y perseverancia la conformación del movimiento de derechos humanos que en la argentina es uno de los más exitosos en términos de conquistas políticas», argumentó Lucía Tejera, docente a cargo de la extensión.
Tejera es también abogada querellante en causas de lesa humanidad, y ese es el lugar de partida en el que se ubica para dar cuenta y dimensionar el rol de estos procesos judiciales y el escenario concreto en el que se desarrollan, así como el contexto social que los impulsa y que a su vez se va fortaleciendo con ellos. Por eso, el punto de partida fueron las causas judiciales: qué son, por qué su importancia, qué ocurre en las audiencias, cómo se distribuyen las personas que actúan en ese espacio. El recorrido implicó transformar estas audiencias en otro lenguaje y experimentar con eso.

«Tuve una recepción muy buena, trabajamos todo el año en simultáneo con otras actividades que tenían que ver con el objetivo del proyecto de extensión: miramos audiovisuales, fueron a la clase sobrevivientes, abogados querellantes que compartieron el quehacer y el qué nos pasa a nosotros en las audiencias», explicó Tejera. Al no haber agenda en 2023 para estos juicios, utilizaron los registros que están en el canal de YouTube del Poder Judicial, una iniciativa que surgió en pandemia y que la profesora opina que es una herramienta sumamente importante para difundir e intervenir sobre ese tipo de material.
A partir de ese cúmulo de información, el desafío fue producir artísticamente dentro de cada disciplina. Los primeros bocetos llamaron la atención de la docente, ya que referían a la dictadura y a los hechos narrados por los testigos en los juicios. «Fue un desafío muy interesante que personas que no habían estado nunca en un juicio entendieran que lo que estábamos tratando tenía que ver con los juicios, que la dictadura había sido representada de diversas maneras, pero ¿quién cuenta los juicios? ¿cuántes representaciones de los juicios a los genocidas hay desde el hacer artístico?»

En 2019 existió una experiencia de este tipo de proyectos cuando se condenó al ex policía Atilio Céparo en el Tribunal Oral Federal: Tejera invitó a una clase de dibujo en vivo que luego fue expuesta en la vereda el día de la sentencia. «Trayendo esas experiencias volvieron a presentar bocetos que tenían que ver con los juicios como herramienta, como conquista, como esencial en la construcción de la democracia», indicó. «Los juicios no buscan exclusivamente una pena retributiva por el obrar lesivo y criminal de los genocidas. No son solo productor de castigo legal, sino lo que buscan y lo que nos impulsan a quienes participamos de esos juicios, es el reconocimiento de un contexto histórico, el marco en el que se lleva adelante el obrar represivo y a la vez el marco en el que se llevan adelante los juicios. Hay un contexto social y cultural que se va construyendo a medida que los juicios se van produciendo. Por eso tienen un efecto profundo en nuestra sociedad, no solo subjetivo en las victimas y testigos, sino en las proyecciones sociales y en la esfera de las representaciones sociales: no es lo mismo un país que juzga a los genocidas que un país que les garantiza impunidad. Desde ahí invitamos a les estudiantes a participar de este proyecto», cerró Tejera.
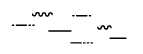
Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito