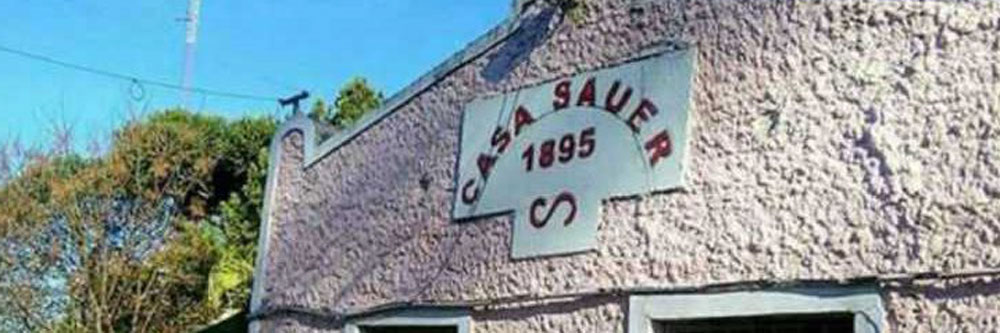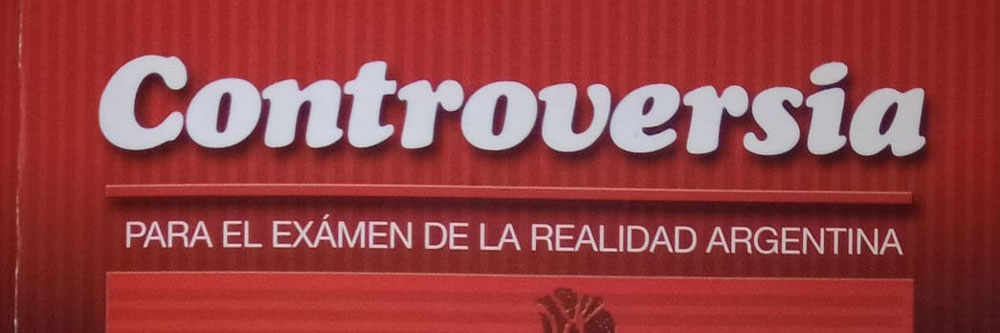TEXTO MATÍAS ARMÁNDOLA
.

.
Hay espacios que albergan, silenciosos, la memoria de las luces; que conservan los medidos ademanes del recuerdo y se yerguen, a manera de templo umbrío, como reductos que combaten al olvido. Estos verdaderos recovecos de ciudad orbitan casi siempre de manera imperceptible el tráfago cotidiano, en torno a la mirada de los transeúntes que marchan afanosos bajo el signo de la premura. Se hallan, no obstante, como a la espera de un pequeño espasmo, de un mínimo contacto para revitalizar el pulso de la memoria y permitir recrear, a partir de ello, todo un desbande sucesivo de escenas.
Como todas las ciudades —y todo ámbito construido, habitado y transformado por empeño de la humanidad—, Paraná es pródiga en estos espacios, algunos de los cuales todavía permanecen y otros, borrados materialmente por diversos afanes, pueden reconstruirse, en parte, desde la historia o la literatura, llegando a adquirir así la estatura del símbolo. El Teatro 3 de Febrero es, entre los primeros, uno de ellos, y su prestigiosa memoria cobija no pocos destellos de nuestra vida en comunidad.
El evento del que aquí se trata, famoso en el recuerdo de los años, hizo que el ecléctico edificio rebasara sus dimensiones como ámbito social, de divertimento, y se transformase no sólo en escenario de una íntima ironía, sino también en el umbral que selló el destino de un joven poeta. Pero antes es preciso desandar, de manera breve, algunos pasos del itinerario luminoso.

Fotografía de Guillermo Saraví – Archivo Saraví (11- 1921)
Para 1921, la figura trashumante de Guillermo Saraví (1899-1965) ya se recortaba en el cuadro emocional de Paraná, entre sus calles y bajo sus lunas, y su estro de bravo cuño bohemio conmovía a los ciudadanos con frecuentes apariciones en las páginas de El Diario, La Mañana y la revista Vida. Algunas frustraciones también, como semillas de tedio que el mundo de los hombres arroja sobre los campos interiores, venían reforzando su entereza para el combate en pos del ideal.
Durante la cursada en la carrera de Filosofía y Letras por ejemplo, entre 1919 y 1920, las máximas autoridades de la Escuela Normal, Maximio S. Victoria, Gregorio F. de la Puente, Demetrio Méndez y José María Jaimes, pusieron un muro a sus aspiraciones académicas. A raíz de un desencuentro entre la «cúpula del saber», devenida en tribunal, y el músculo autodidacta del futuro autor de Hierro, seda y cristal (1925), un desaprobado rotundo se tradujo en el abandono de Saraví de la casa de estudios. Pero esta semilla en sus adentros guardaba, sin embargo, el fruto de la ironía.
Retomando el hilo del evento, el 26 de mayo de 1921 se celebró en el Teatro 3 de Febrero la ceremonia de premiación de los Juegos Florales, organizado por la Asociación Hispano-Argentina Pro Educación y Arte. Esta reactualización de la antigua festividad dedicada a Flora —pasando por el filtro de la lírica Provenza y los vestigios del orden liberal decimonónico— encontraba ahora, en la ciudad del gran río junto a las barrancas, el calor de una comunidad congregada en torno al sumo rito social de la poesía; expectante, también, de conocer la identidad de quien sería el poeta laureado. El veredicto del jurado habíase dado a conocer con anterioridad a través de El Diario, el 21 de mayo, donde se otorgaba la máxima consagración al poema titulado «Salmo del hambre», firmado aladamente con el seudónimo «Gerifalte».

Juegos florales de Paraná – 1921 – Caras y Caretas
Atiborrado de flores, el escenario ataviado encontraba en su espacialidad el ámbito destinado a la reina de los Juegos y al tribunal… integrado por Maximio S. Victoria, Gregorio F. de la Puente, Demetrio Méndez y José María Jaimes, ni más ni menos. Desplumado el misterio a sala llena, tras el chasquido que generó la apertura del sobre, el nombre reluciente de Guillermo Saraví se volvió al rostro de los «supremos» como una estocada certera.
Tal una íntima manifestación de triunfo y justicia a la vez, la risa irónica se conjugaba en Saraví con la ovación de un público que, a partir de entonces, lo alzaría como símbolo de la comunidad. Por otro lado, anulándose a sí mismos la autoridad académica frente al campeador premiado, los miembros del tribunal no tuvieron más remedio que lidiar con las jugarretas del destino y observar, entre la irrefrenable agitación humana, la dimensión del poeta en crecimiento desde el centro del Teatro.
Desvanecido el relumbrón del acontecimiento, los paranaenses de antaño atesoraron —y hay quienes lo hacen todavía— algunos de sus chispazos en el nostálgico recuerdo, casi como un emblema de poderosa evocación. No faltó tiempo, sin embargo, para que el trovador hiciera su regreso al escenario, también a sala llena cada vez, con el sólo motivo de desperdigar su inspiración y hacer soñar a los demás.

Fragmento de Salmo del Hambre – El Diario de Paraná – 1921
El devenir de los años exigió a Saraví, ocasionalmente, la mirada regresiva en dirección al evento lejano, acaso para completar la secuencia de los hechos con la extensión de la risa: tiempo después, afirmó, “el poeta conservaba sólo una flor marchita, y un diploma”, además de la ausencia dorada del medallón que optó por regalar.
De esta manera, queda constancia de lo que en su vida fue no sólo una preferencia, sino también la asunción de un posicionamiento existencial. Por encima de todo, y despojado del oro mundano, siempre trabajó por aquello que en términos metafóricos podemos referir como el «oro azul», es decir, por el monetario de los sueños.