TEXTO FRANCO GIORDA

Estefanía Santiago es una artista que despliega su sensibilidad creativa a partir de distintos lenguajes y soportes. Es entrerriana, de Federación. Vive en Madrid, donde fue a estudiar y se quedó. Cada vez que puede, vuelve al pago. Entre sus múltiples ejercicios artísticos ha publicado recientemente Dibujar sobre el negativo de un ombú (Azogue libros, 2025). Esta producción se puede adquirir en librerías y a través de las redes sociales de la mencionada editorial llevada adelante por Lucas Mercado. En julio próximo será presentada en Paraná, en el Museo Provincial de Bellas Artes a partir de una propuesta performativa.
En este caso, la escritura de Estefanía rodea, a partir de diferentes sentidos, la legendaria especie de la floresta americana. Los acercamientos, ensayos o tratamientos que la autora despliega a partir de su prosa y de su poesía tienen que ver, entre otras cuestiones, con los vínculos cotidianos con este árbol herbáceo; valorizaciones históricas, sociales y afectivas; definiciones científicas; tratamientos artísticos, literarios y pictóricos; referencias autobiográficas; y creencias populares.

En diálogo transoceánico con 170 escalones, Estefanía contó que «mi interés por el ombú nace hace muchísimos años, desde que soy muy chica, porque el ombú siempre habitó el imaginario de la comunidad de Federación, que es de donde yo soy. Federación tuvo tres fundaciones y dos relocalizaciones. El primer paraje se llamó Mandisoví, del que no hay mucho material histórico. Lo que quedó, digamos, de ese paraje fue, en el imaginario colectivo, un ombú que, de alguna manera, señalaba que ahí había estado el paraje» y completó «justo donde estaba ese ombú llegó a vivir la familia de mi madre, o sea mi bisabuelo. Entonces, hay vínculos familiares con ese árbol. Después esas tierras se vendieron, se hizo monocultivo cítrico y ya nadie pudo acceder. El ombú desapareció y a mí me interesó investigar cómo el árbol seguía existiendo en el imaginario, incluso mucha gente seguía pensando que existía el árbol como tal, cuando en verdad desapareció hace muchísimo tiempo».
A lo largo del cuerpo ramificado de la publicación también hay referencias sobre la distribución del ombú, específicamente de algunos de sus montes. Por ejemplo, en Valizas (Uruguay) y en Victoria (Entre Ríos). En este marco, es que, además, aparecen algunas reflexiones sobre el estado de preservación de este patrimonio natural.
A su vez, Estefanía narra aen el libro sobre el trasplante del ombú de América a España, realizado por Hernando Colón, hijo de Cristóbal, hace cinco siglos. A través de vasos comunicantes con este hito, el ombú también es motivo para rememorar el genocidio de los pueblos originarios, particularmente, de la masacre perpetrada por los conquistadores en el Cerro de la Matanza, en la zona de la ciudad de Victoria.
En cuanto a otros focos, formas y perspectivas que despliega en el libro, Estefanía dijo: «En este libro recojo desde una mirada relacionada con los sincretismos» y en este sentido, agregó: «me gusta definirme como artista de prácticas híbridas y siempre trabajo a partir de la investigación artística. Entonces, arranco investigando un tema y eso me va llevando a otro y a otro y a otro lugar. Yo le llamo la relación secreta entre las cosas o metodología de ecos. La práctica artística es otra arena para construir conocimiento y eso es lo que a mí me motiva. Me muevo mucho con la intuición y con lo azaroso. Mi práctica es relacional. Me vinculo con personas que me van dando informaciones y me van pasando a otras personas y de esa manera yo voy, digamos, construyendo o conformando distintas perspectivas: social, poética, política, afectiva, familiar, colectiva, autorreferencial. Es una forma de cartografiar que es lo que me interesa que se vaya construyendo».
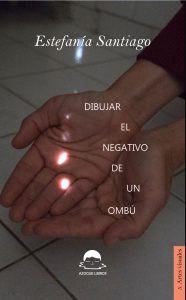
Las derivas históricas y geográficas propuestas por la autora delinean un mapa temporal y espacial del ombú que permite andar por Mandisoví, Federación, Victoria y distintos lugares de Uruguay y España.
En cuanto a la narrativa, un coro de voces reales y ficticias llevan adelante el relato. Los géneros discursivos a los que apela son variados. No solo hablan los humanos sino también los árboles, los peces y los fantasmas.
En una de las poesías dice:
Poner el dolor en palabras,
poner palabras al dolor.
Un relato coral lleno de huecos
como el ombú
«A mí me interesa mucho que la investigación me dé un archivo afectivo. Es como una recuperación de otros saberes que no son los saberes hegemónicos, sino que son los saberes más de la esfera íntima. Es como que la investigación va recogiendo todos estos saberes que están en los márgenes. Entonces, a mí me interesa plantear un contraarchivo que tenga una forma rizomática porque no hay jerarquías. No es que lo que cuento en el libro sea la verdad, pero sí es otra perspectiva para vincularnos y mirar las cosas», continuó reflexionando la artista en relación a su producción.
En correspondencia al planteo de la artista, su obra no se agota en la publicación, sino que también es compartida desde, por ejemplo, una instalación en la que aparecen objetos, disposiciones particulares en el espacio, lecturas colectivas.

Lo que llama la atención a Estefanía de su propio trabajo son las personas que aparecen durante el proceso de producción y los datos que se entremezclan en la frontera entre la ficción y el documento. «Lo que más me sorprende de esta nueva etapa es poder jugar con lo que está en el orden de lo mágico, de lo sutil, de lo sensible, de lo simbólico», aseguró.
En definitiva, la experiencia de lectura de los segmentos ensayísticos, históricos, biográficos, identitarios, artísticos, místicos, concluye en una totalidad que significa mucho más que la suma de las partes que componen la obra.
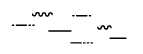
Si te interesa lo que hacemos, podés suscribirte a la revista o convidarnos un matecito
.









